"Algo parecido a un destino", por Mauro Peverelli
Hermosos perdedores, de Leonard Cohen. Traducción de Laura Wittner. Buenos Aires, Edhasa, 2010, 251 págs.
En el curso de una investigación histórica sobre el pasado indígena del Canadá, y con el interés del narrador claramente focalizado en Catherine Tekaktwitha, una joven iroquesa que en el siglo XVII los jesuitas convierten al cristianismo y que luego es beatificada, el autor irá estableciendo los argumentos basales de una historia donde se conjugan el esfuerzo por reedificar las estructuras de aquel mundo sólo en apariencia extinguido con la exposición de un presente sentimental, donde se amalgaman la soledad de su vida cotidiana y la nostalgia de un ayer en el que resplandecen las tensiones de un triángulo pasional – triángulo que lo involucra a él, su esposa Edith, muerta hace años, y F., un amigo de la infancia, también fallecido, que será quien, en definitiva, manejará los hilos de aquella compleja relación en el plano sexual y en la implicancia que esto tiene en cuanto a los reparos morales, y las tensiones entre prejuicio y cierta liberación culposa de una sexualidad que la época (segunda mitad del siglo veinte) había puesto en discusión.
En la exaltación de un erotismo desbocado, al que F. instiga sin miramientos a lo largo de todos sus recuerdos, la tensión se libra en cómo los límites que el protagonista se plantea no se conviertan en reparos de prejuicios ni de excesos.
En esta línea, algunas reflexiones aparecen despojadas del prisma con que el humor social visualiza ciertos aspectos de una convivencia que a veces resulta ser más compleja que la simple sujeción a un sistema de códigos que todos deben respetar; para ello acude, entre otros, al ejemplo de la permanente voracidad consumista en la cultura capitalista, enfocada en el “segmento” del mercado adolescente femenino, que está siempre apelando a instintos sexuales tan humanos como inconfesables, y donde coexisten el fogoneo del deseo y su represión en un mismo dispositivo: “¿Y quién es ese que se arrastra entre los arbustos? Su profesor de química (…) porque es la goma espuma de su auto donde ella se recuesta, soñadora (…) Muchas y largas noches me han enseñado que el profesor de química no es simplemente un ladino. Ama a la juventud sinceramente. La publicidad corteja a las cosas lindas. Nadie quiere convertir la vida en un infierno. En la más agresiva de las ventas existe un sediento colibrí desgarrado de amor.”
La trama también retoma permanentemente la investigación sobre aquel pasado donde Catherine Tekakwitha transita y sufre las consecuencias de su conversión, y con ella todas las dificultades de la penetración y la conquista a que los europeos sometieron a los pueblos originarios americanos, dejando entrever, en todas aquellas descripciones, la trascendencia de un sistema de jerarquías que persiste de tiempos inmemoriales, donde culturas más poderosas ejercen el sometimiento y el dominio (optimizando sus metodologías según transcurren los siglos) a otras más indefensas.
En lo que respecta a la estructura, el texto está compuesto de una diversidad de recursos y de formatos discursivos sumamente heterogéneos, pero el autor (no hay que olvidar que Cohen es un poeta y un músico internacionalmente reconocido, y que esta novela fue publicada originalmente en 1966) se las arregla para que en ningún momento prevalezca la disonancia; el relato, entonces, se mantiene en un único tono al que se podría asociar con un adagio a la vez lírico y dulcemente quejoso. Dicha diversidad de discursos contempla soliloquios, cartas, catálogos, notas al pie; se destacan, por ejemplo, un manual de conversaciones que Catherine Tekakwitha utiliza para avanzar en su conversión religiosa. También explica una canción, pero no su letra ni la moral de su discurso fónico sino que relata la respiración, el pulso de la conjunción rítmica y bocal en un experimento tan original como así también de una abrumadora lucidez.
Los puntos sobresalientes de la novela aparecen en el desasosiego que le provoca al investigador encontrar que Catherine Tekakwitha es presa de la misma intemperie a la que terminan expuestos quienes (como él, como casi todos los seres) no logran poseer el arbitrio de los recursos necesarios para forjarse algo parecido a un destino, y también en algunas descripciones del erotismo que surge de sus encuentros sexuales con Edith, en las que logra una agudísima disección de los instantes que se encaminan hacia la consumación o el desencuentro a la hora de despertar las zonas erógenas: “Sus labios no eran gruesos pero sí muy suaves, sus besos eran flojos, como inespecíficos, como si su boca no pudiera elegir donde quedarse. Se deslizaba sobre mi cuerpo como una patinadora principiante. Yo siempre tenía la esperanza de que se afirmara en algún punto perfecto y anidara en mi éxtasis, pero seguía de largo después de posarse por muy poco tiempo (…) Quédate, quédate, quería gritarle en el aire denso del segundo subsuelo; vuelve, vuelve, ¿no vez hacia donde señala toda mi piel?”
Prevalece, por sobre otras, al finalizar la lectura, la sensación de que son en definitiva las pasiones las que motorizan a las sociedades, las que trascienden los tiempos, las épocas, y las que se terminan proponiendo, al fin de cuentas, como el ciego sostén de una cultura que en los momentos más críticos acude a ese reservorio, núcleo distintivo de lo verdaderamente humano.
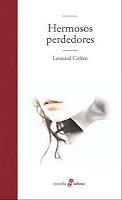
Comentarios
Publicar un comentario