“Hadas y umbrales juveniles”, por María Laura Pérez Gras
Solo queda saltar,
de María Rosa Lojo. Buenos Aires,
Loqueleo, Santillana, 2018, 152 pp.
Para quienes conocemos la
obra y la trayectoria de Lojo, esta es mucho más que una primera novela
juvenil. Se trata de una narración que podría leerse como las memorias literarias
de la autora en clave didáctica. Hablamos de memorias literarias, porque el
texto recoge lo sembrado a lo largo de toda su obra escrita y lo esparce sobre
las páginas con levedad y sutileza sorprendentes, como si en lugar de ser
frutos de cosechas pasadas fueran un finísimo polvillo de hadas que puede hacer
reflotar cada personaje, cada paisaje, cada gesto literario, ya existentes en
un libro anterior, en una creación nueva, y puede trasladarlos a todos juntos a
una isla-novela virgen donde el tiempo y la magia de la ficción tienen sus
propias reglas. Por otra parte, decimos que esta narración está en clave
didáctica, no porque el texto ofrezca moraleja ni recetas pedagógicas; por el
contrario, da cuenta de los avatares, las contradicciones, los dilemas y sus
paradojas en la vida de los personajes. Y, a un tiempo, estas mismas cuestiones
son planteadas en el plano de la historia nacional, en cada uno de los períodos
en que se recala a lo largo de la novela (secuelas de la guerra contra el
indio, franquismo, peronismo, dictaduras militares argentinas, el duelo por los
desaparecidos). Por lo tanto, nos mueve hacia la superación de mandatos y
prejuicios individuales y sociales, hacia el derrumbe de estructuras del
pensamiento ya obsoletas, que aún nos siguen dividiendo. Se revisan flagelos de
la convivencia humana que hoy tienen etiquetas globales, pero que en esos
tiempos eran tabú: patriarcado, violencia de género, bullying, racismo, discriminación, censura ideológica.
Otro de los logros de la
novela radica en su composición especular: se trata de dos diarios/memorias,
escritos por dos hermanas, en dos lugares de pertenencia que hacen de contrapunto
espacial, con dos perspectivas de época y subjetividades diferentes. Desde el comienzo
hasta la página cien, leemos el Cuaderno de Celia de 1948, en el que se relata
la llegada a Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, de la protagonista y su
hermana menor, Isolina, tras quedar huérfanas en Finisterre, su Galicia natal.
Allí tienen que adaptarse a vivir con su tío Juan, dueño de un almacén de ramos
generales, en una de las mayores zonas de contacto entre las comunidades
aborígenes supervivientes de la conquista del desierto, los habitantes criollos
y los inmigrantes europeos que venían a buscar mejor fortuna que una guerra. Un
lugar propicio para que pronto se sume una niña más y abra el juego: se trata
de Ignacia, descendiente del clan del histórico cacique mapuche Ignacio
Coliqueo, que huye de Los Toldos con su madre y se refugia también en la casa
de Juan. Este espacio de intercambio multiétnico y cultural hará de pivote
entre el pasado de las tres niñas, signado por los horrores del abuso infantil,
y el porvenir diverso de cada una de ellas, ya dispersas por el mundo. Hay un
constante sopesar de las semblanzas y los contrastes entre las distintas
culturas, tradiciones, lenguas y lugares, leitmotiv de la vida de todo
inmigrante, que se profundiza en este pueblo del interior, compuesto de
desertores heridos o disidentes de bandadas humanas venidas de los cuatro vientos,
y que se aliviana con la posibilidad de salir al mundo y de desplegar las alas.
Esa bocanada de frescura, de modernidad, de oportunidades y libertad la trae el
segundo diario, el Cuaderno de Isolina, de 2018. Y en su relato, la historia
recogida se abre de lo local a lo global: los líderes pacifistas asesinados,
Vietnam, los hippies, los Beatles, la
moda.
Un antecedente de estos
cuadernos, mencionado en las primeras páginas de la novela, son las cartas que
el padre de las protagonistas, Manuel, preso después de la Guerra Civil
Española, escribía en clave para que su madre las interpretara, y así evadir la
censura franquista. De esta manera, por medio de consejos y acciones concretas,
les transmitió a sus hijas el valor de la palabra escrita: “Escríbelo.
Regístralo. Apúntalo. Nadie sabe que dentro de un bloque de mármol hay
escondido un cuerpo, una cara, unos ojos que miran los tuyos, hasta que los
descubre un escultor. Así es con lo que sientes, con lo que piensas, cuando lo
ves escrito” (2018, p. 11). Y esto es justamente lo que descubrimos al leer los
dos diarios que componen la novela: los cuerpos, las caras, los ojos de quienes
atravesaron vidas enteras a lo largo de sus páginas.
Y también encontramos allí
los cuerpos, las caras y los ojos de los personajes y los seres mágicos creados
por María Rosa Lojo a lo largo de su vida en las páginas de sus libros. El
recorrido es sorprendentemente revelador, repleto de imágenes evocadas, y se
desarrolla en paralelo al devenir de la historia argentina, que también se
traza en la novela como señalamos antes.
La red familiar y la migración
de Galicia a Buenos Aires después de la Guerra Civil Española remiten a Árbol de familia (2010), pero el cruce
simbólico entre la Finisterre de Galicia y el fin de la tierra que representa
nuestra Tierra Adentro nos llevan a las historias entrelazadas de Rosalin y
Elizabeth en Finisterre (2005). Además,
el paralelismo entre una meiga y una machi, brujas y médicas a un tiempo en
las tradiciones mágicas de cada uno de estos lugares, nos transporta a La pasión de los nómades (1994) y a una
de sus protagonistas: la feérica sobrina del Mago Merlín. A su vez, Doña
Manuelita Rosas, protagonista de La
princesa federal (1998) y personaje secundario en Finisterre (2005) es mentada brevemente, durante un paseo por el
Museo Nacional que realizan las niñas en Buenos Aires. Ya algo avanzada la
novela que nos ocupa, pero con gran relevancia para el argumento, aparece la
gallega Carmen Brey, personaje central de Las
libres del Sur (2004), donde oficia de secretaria de Victoria Ocampo. En Solo queda saltar, Carmen Brey es la
maestra ejemplar de Celia, quien la guiará en su amor por las letras y la
docencia. Ella marcará también dos momentos históricos de gran relevancia: se
verá en la necesidad de recurrir a sus contactos en Buenos Aires (nada menos
que Eva Perón, a quien conoció cuando esta era una niña) para que militantes
enfervorizados no cierren su instituto de idiomas en Chivilcoy por no
comulgar con sus imposiciones,
y su hijo Manuel será un desaparecido durante la última dictadura militar. De
este período nefasto se ocupa también Lojo en una de sus más recientes novelas,
Todos éramos hijos, de 2014. Por
último, recogemos un guiño más de la autora, el que nos señala a las “siniguales”
que imagina Isolina de niña en Galicia, le describe a su tío en Argentina, y
que luego rememora e invoca, ya anciana y de regreso a esa cuna tradicional de
hadas que es Finisterre; son seres creados en El
libro de las Siniguales y del único Sinigual (2016) por la pluma de María Rosa Lojo y el arte visual de su
hija Leonor Beuter, e inspirados en la tradición feérica celta de la tierra de
sus ancestros.
Los
ecos son muchos, más de los que podemos mencionar en estas líneas. Por eso esta
novela aparece ante los ojos de los lectores que venimos leyendo la obra de
Lojo como un álbum familiar hecho de palabras, personajes, paisajes, magia y
tiempo, pleno de evocaciones que ya hemos hecho propias. Asimismo, para los
lectores jóvenes este libro puede ser el inicio, el umbral, el primer paso a
una literatura nueva, alejada ya de los tópicos infantiles, que los acerque a
su historia, su lengua, su identidad y sus propios dilemas.
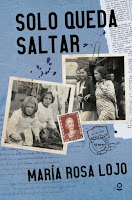
Comentarios
Publicar un comentario